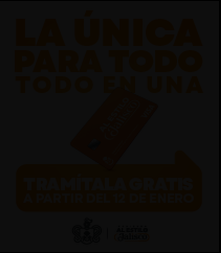NACIONALES
La madre que nos mira

Opinión, por Miguel Anaya
México tiene la peculiar habilidad de convertir sus historias en una mezcla de fe, símbolo y necesidad emocional. La Virgen de Guadalupe es quizá el mejor ejemplo: un puente entre mundos enfrentados, un bálsamo para heridas que nunca terminan de cerrar y, sobre todo, una presencia maternal que acompaña al país incluso cuando sus instituciones deciden ausentarse, como suelen hacerlo con admirable disciplina.
Para millones de mexicanos, la Guadalupana no es un concepto teológico ni un mito discutible: es la Madre, así de simple y así de profundo. Vive en las casas, en las oraciones de la abuela, en el escapulario del chofer del camión, en los cantos de los peregrinos que año tras año suben al Tepeyac en busca de consuelo. Su fuerza no nace de los libros, sino del corazón. Tenerla cerca es recordar que, aun en los días más oscuros, hay un rayo de esperanza.
Pero la riqueza de su presencia va más allá de la fe. La antropología y la sociología llevan décadas señalando algo que millones de mexicanos intuyen sin necesidad de teorías: la Virgen de Guadalupe logró lo que ni virreyes, ni presidentes, ni congresos han conseguido: unificar. Su imagen morena, maternal y cercana reconcilió a conquistadores e indígenas, a criollos y mestizos, a escépticos y creyentes. Fue, en cierto modo, el primer símbolo nacional, incluso antes de que existiera la nación.
Ese poder simbólico, profundo y transversal, no pasó desapercibido para los estrategas políticos contemporáneos. No es casualidad que el Movimiento Regeneración Nacional adoptara el nombre de “Morena”. Podrán decir que responde a un acrónimo y a un color ideológico, pero sería ingenuo negar el eco emocional que provoca.
En un país donde la figura más respetada y querida es la Morenita del Tepeyac, elegir ese nombre fue una jugada tan simbólica como estratégica: apelar a la sensibilidad del mexicano, enlazar un proyecto político con aquello que muchos consideran sagrado. Y, claro, cuando la política encuentra en la fe un atajo al corazón del votante, lo toma sin pestañear. La fe —a diferencia de los discursos— no necesita campaña.
Pero mientras los partidos cambian de nombre, de ideología y hasta de principios según la encuesta del mes, la Virgen permanece. En la enfermedad, incluso sin medicamentos en los hospitales, está el consuelo que brinda la fe en la Virgen. Cuando se es víctima de la violencia diaria, queda el alivio de saber que alguien vela por los mexicanos. Lo mismo ocurre en la incertidumbre económica y en la despedida de un ser querido… Ahí está La Guadalupana sosteniendo lo que el Estado no puede.
Lo más fascinante es cómo ha logrado adaptarse a cada época sin perder su esencia. En las marchas de madres buscadoras aparece como símbolo de resistencia; en los murales urbanos, como ícono cultural; en los hogares, como figura espiritual; en los migrantes, como compañía del camino. Es, al mismo tiempo, tradición e inspiración, refugio y bandera. Su presencia abraza a quienes creen con fervor y también a quienes no creen, pero la respetan como parte íntima de su identidad mexicana.
Al final, la Virgen de Guadalupe es el espejo donde México se mira: un país herido, pero capaz de reinventarse; incrédulo, pero profundamente espiritual; crítico, sin embargo, necesitado de amparo.
Quizá ese sea su mayor milagro: que mientras nosotros seguimos debatiendo sobre política, crisis, presupuestos y la eterna promesa de que “ahora sí las cosas van a cambiar”, su figura, silenciosa y paciente, continúa alumbrando el camino de millones que la visitan por fe, por compañía, por costumbre o incluso por curiosidad.
Aunque, claro, conociéndonos, no sería raro que mientras la Virgen alumbra el camino y muestra una serie de valores que cuidar, nosotros estemos ocupados buscando la manera de tropezarnos… otra vez.