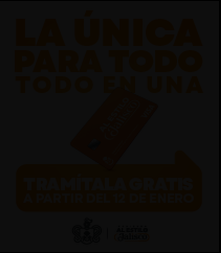OPINIÓN
Lenguaje jurídico: La justicia que habla, pero no explica

A título personal, por Armando Morquecho Camacho
En la Edad Media, el latín no solo fue la lengua de la Iglesia y del saber, sino también una frontera. Los sermones, los juicios y los documentos que decidían la vida cotidiana de las personas se pronunciaban en un idioma que la mayoría no comprendía. No se trataba de un descuido pedagógico, sino de una estructura de poder: quien dominaba el lenguaje dominaba la verdad.
Por ello, la Reforma protestante, más allá de su dimensión religiosa, fue también una rebelión lingüística. Traducir la Biblia a las lenguas vernáculas constituyó un acto político: devolver a las personas el derecho a entender aquello que regía su conducta y su culpa. Algo similar ocurre hoy con el derecho.
Hemos aceptado con naturalidad que el lenguaje jurídico sea inaccesible y, en ocasiones, deliberadamente oscuro. Se argumenta que la complejidad es inherente a la técnica y que la incomprensión es el precio inevitable del rigor. Bajo esta lógica, el ciudadano no tiene derecho a entender; tiene, en el mejor de los casos, derecho a confiar.
Confiar en que alguien más traduzca lo que el Estado decidió sobre su vida, su patrimonio o su libertad. Por ello, la pregunta incómoda no es si el derecho es técnico, sino si puede seguir siendo legítimo cuando solo es inteligible para quienes lo operan.
La ley no siempre aspiró a este hermetismo. El principio según el cual la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento partía de una premisa básica: la norma debía ser comprensible. Hoy ocurre lo contrario. El derecho se ha convertido en un entramado de leyes, reglamentos, acuerdos y criterios que ni siquiera los especialistas dominan en su totalidad. No se exige que el ciudadano comprenda el sistema; se le exige que se someta a él sin cuestionarlo. La comprensión dejó de ser un presupuesto y se volvió una concesión.
Este fenómeno no es inocente. El lenguaje es una forma de poder, y quien lo controla, controla el acceso a las decisiones. Una sentencia redactada con frases interminables, citas superpuestas y tecnicismos innecesarios no solo comunica un fallo: establece una jerarquía. Le recuerda a su destinatario que puede ser objeto de la decisión, pero no interlocutor de ella. La justicia aparece así como un acto solemne, pero distante.
Frente a esta crítica surge una objeción razonable: el derecho es una técnica y no puede reducirse a un lenguaje básico o primario; finalmente, lo ejercen abogados y lo imparten jueces. El señalamiento no es menor. La técnica cumple una función indispensable: precisión, coherencia y seguridad jurídica. Pretender que toda decisión se exprese en términos coloquiales implicaría desconocer la complejidad real de los conflictos que el derecho resuelve.
No obstante, el problema no está en la técnica, sino en su uso excluyente. Confundir precisión con opacidad ha sido una comodidad histórica del gremio. La claridad no elimina la técnica; la somete a una exigencia mayor. Obliga a justificar por qué se decide de una manera y no de otra, expone las premisas interpretativas y reduce el margen para esconder decisiones sustantivas detrás de fórmulas rituales.
El derecho a entender no implica que toda resolución deba dirigirse indistintamente a todos los públicos, sino reconocer que el sistema tiene múltiples destinatarios. Algunas decisiones dialogan con jueces superiores, otras con abogados, pero todas afectan, en última instancia, a personas concretas. El problema surge cuando el lenguaje jurídico se escribe solo para el expediente o para el superior jerárquico, y no para quien vivirá las consecuencias de lo resuelto.
La paradoja es evidente. Al ciudadano se le exige cada vez más: que impugne, que comparezca, que cumpla plazos, que comprenda consecuencias jurídicas complejas. Pero se le niega lo esencial: un lenguaje que le permita entender razonablemente qué se decidió y por qué. Formularios incomprensibles, notificaciones crípticas y resoluciones que dan por acreditado lo que nunca se explicó refuerzan siempre el mismo mensaje implícito: si no entendiste, el problema es tuyo.
Esta dinámica no solo erosiona la confianza ciudadana; también deforma la práctica jurídica. Cuando el lenguaje se vuelve inaccesible, se escribe no para explicar, sino para cubrirse. Las resoluciones se llenan de citas acumuladas más como escudo que como argumento. Se redacta pensando en la revisión, no en la comprensión.
En este contexto, la claridad se vuelve un acto incómodo. Quien explica se expone; quien precisa asume riesgos; quien escribe de forma directa reduce los márgenes de ambigüedad estratégica. No es casual que las decisiones más opacas sean también las más difíciles de defender fuera del expediente. La oscuridad protege; la claridad compromete.
Hablar del derecho a entender no significa empobrecer el derecho ni desconocer su carácter técnico. Significa recordar su finalidad. El derecho no existe para blindar decisiones detrás de palabras complejas, sino para ordenar la convivencia social de manera razonable y comprensible. El lenguaje no debe ser un muro; si lo es, el derecho deja de ser un puente para convertirse en un espacio exclusivo.
Tal vez por eso muchas personas sienten hoy que la justicia les habla, pero no les dice nada. Resuelve, pero no convence. Decide, pero no explica. En un Estado que se pretende democrático, aceptar esa incomprensión como norma no es un detalle técnico: es una renuncia silenciosa a la legitimidad. Porque un derecho que no se entiende no solo excluye; tarde o temprano, deja de ser creído.