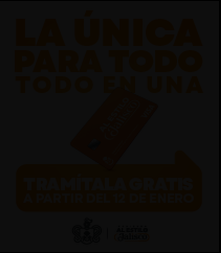MUNDO
América Latina, en pie de lucha contra el neoliberalismo

(Cortesía Sputnik Mundo)
La verdad raramente es pura y nunca es simple
(Oscar Wilde, 1854-1900)
El neoliberalismo impuesto en escala global desde el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos como único camino hacia el crecimiento económico, ha sufrido una tremenda caída en América Latina.
La explosión popular en Chile —país considerado como modelo durante más de 40 años—, la derrota del seguidor incondicional del Fondo Monetario Internacional —Mauricio Macri en Argentina—, el estallido social en Ecuador, el triunfo indiscutible de Evo Morales en Bolivia, la casi victoria del candidato del Frente Amplio —Daniel Martínez en Uruguay— y la existencia del gobierno populista de Andrés Manuel López Obrador en México indican que este sistema económico está agotado.
Lo interesante es que ningún analista y partidario del neoliberalismo global estaba preparado para la repentina rebelión latinoamericana que hizo desmitificar este modelo económico y presentarlo en toda su desnudez. Carlos Heller, un político argentino, comentó que «el neoliberalismo opera en la escala global como una especie de bomba de succión que traslada recursos de las mayorías hacia las minorías».
En otras palabras, este sistema económico concentra los recursos pero nunca los derrama. El think tank Credit Suisse Research Institute en su informe Global Wealth Report 2019 reveló que la riqueza global de los «millonarios creció hasta 360 millones de dólares entre mediados de 2018 y mediados de 2019». También siguió aumentando la desigualdad a escala global cuando el «45% de la riqueza está en manos del 1% más rico, mientras que la mitad de la población más pobre posee menos del 1% de este patrimonio mundial».

Para los promotores de este modelo, la desigualdad económica no es negativa mientras esté acompañada por la disminución de la pobreza sin querer darse cuenta que el crecimiento de la desigualdad social y económica está pauperizando a la clase media y cierra el camino de los pobres hacia su bienestar.
Chile después del golpe de Estado de Pinochet en 1973 se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo inaugurado con la represión, secuestros, exilio, relegaciones, allanamientos, tortura, ejecución de opositores, desapariciones forzadas que facilitaron la aplicación de las reformas económicas elaboradas por el grupo Chicago Boys de Milton Friedman y Arnold Harberger.
La privatización de corporaciones estatales, las medidas de austeridad, la represión de toda la oposición y el control estatal de sindicatos fueron aplicados con facilidad debido al miedo que impuso la dictadura, y produciendo en Chile un trauma psicosocial que, de acuerdo a los estudios del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), generalmente dura no menos de 30 años. Es decir, persiste durante unas tres generaciones. Y así sucedió en Chile, donde Pinochet supo atar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos y aplastar a sangre y fuego la sociedad chilena en nombre de la estabilidad, el desarrollo, el orden, la sensatez y el éxito.
El modelo económico y social impuesto por la dictadura fue avalado por la Constitución de 1980 que los gobiernos de Concertación Política de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010) no se atrevieron ni siquiera a modificar. Tampoco cambiaron el orden impuesto por el régimen de Augusto Pinochet. Seguían pasando los años y el modelo impuesto por la dictadura se convertía por los medios de comunicación globalizada cada vez más en un ejemplo del éxito mientras la desigualdad crecía, los sueldos de la mayoría de los chilenos estaban por debajo de los sueños, la educación privada era cada vez más inaccesible y la pública, escasa, y las AFP estaban ganando cada vez más mientras los jubilados tenían pensiones de hambre.
Tuvieron que pasar 46 años para que se agote la paciencia del pueblo y se produzca un estallido de indignación saliendo solamente en la capital más de un millón de chilenos a protestar. Ni la abolición del incremento de la tarifa del metro ni la represión y la militarización de las calles y el toque de queda han llegado a acallar las marchas y protestas. Pero este estallido fue precedido por la llamada Revolución de los pingüinos en 2006, cuando 600.000 estudiantes secundarios salieron a exigir el derecho a la educación. Cinco años después, en 2011, los estudiantes universitarios organizaron la Primavera de Chile cuando se sublevaron contra la privatización de la enseñanza. El mismo año el pueblo mapuche empezó su lucha de resistencia.
Los psicólogos han tenido razón cuando afirmaron que se necesitaba no menos de 30 años para que los seres humanos sean capaces de superar el trauma psicosocial producido por la represión de la dictadura. Al declarar el presidente Sebastián Piñera que desde el 18 de octubre «estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite», la indignación del pueblo chileno creció aún más porque este «enemigo poderoso» estaba representado por los hombres y mujeres chilenos que ya perdieron miedo a la represión y a la violencia del Estado. Según los documentos del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (0INDH) de Chile, durante 11 días de protestas que siguen adelante hasta el envío de este artículo, 20 personas murieron, 3.162 fueron detenidas y 1.092 fueron heridas: de ellas 237 por perdigones y 272 por armas de fuego.
Entre los heridos hay 60 niños y adolescentes. También el INDH registró 50 querellas por tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención y 17 casos de violencia sexual. La Coordinadora Ni Una Menos y Feministas Autónomas denunció la desaparición de 13 mujeres desde el viernes 18 de octubre. A pesar de todo esto el pueblo chileno sigue la lucha contra la injusticia y la desigualdad impuesta por el neoliberalismo.

Mientras en Chile su pueblo salió a las calles para protestar contra el sistema económico y político impuesto por el Fondo Monetario Internacional, en Argentina hubo estallido popular en las urnas poniendo el fin durante las elecciones presidenciales al régimen derechista de Mauricio Macri, considerado por los globalizadores y entre ellos el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa como el ejemplo de aplicación exitosa del modelo neoliberal. Se olvidaron los que pretenden ser amos del mundo que Mauricio Macri —quien prometió en el 2015 luchar contra la corrupción— en 2017 apareció envuelto en los Papeles de Panamá. Durante su presidencia hizo todo lo posible para beneficiar las empresas de su familia con contratos en autopistas, pero a la vez bajó significativamente el poder adquisitivo de los argentinos.
En total, la gestión de Macri fue desastrosa en todo: desempleo, aumento de pobreza al 34%, crecimiento de inflación al 47%, devaluación del peso, endeudamiento con el FMI de hasta 278.000 millones de dólares —es decir, un 72% más— y la desarticulación del 40% de la planta productiva que provocó un colapso fabril.
Precisamente por estas cosas, el pueblo, como dijo el periodista argentino Luis Bruschtein, «esa multitud que fue calificada como vagos, fanáticos, choriplaneros, violentos, chorros que aguantó a pie firme la discriminación, la destrucción de sus trabajos y de sus bolsillos, del futuro de sus hijos, esa multitud hizo derrocar al macrismo».
Los argentinos dieron el 48,10% de su voto al Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, quien será el próximo presidente del país, y a Cristina Fernández de Kirchner, quien asumirá la vicepresidencia. Fue precisamente la expresidenta del país, Cristina Fernández, quien logró formar la convocatoria de la unidad de peronistas y otras fuerzas para derrotar a Macri con la consigna Nunca más el neoliberalismo. Lo hizo a pesar de ser sometida al circo judicial durante los últimos cuatro años, allanamientos de su vivienda y ataques contra sus hijos.
Alberto Fernández prometió a sus votantes «una Argentina solidaria y más igualitaria con el nuevo orden y nueva lógica». Uno de sus primeros gestos fue encontrarse con la presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y saludar a Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Ya se sabe que una de las primeras acciones del nuevo Gobierno, que asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre, va a ser la implementación de la Ley de Emergencia Alimentaria. En un reciente artículo la periodista argentina Victoria Ginzberg afirmó que por fin vamos a tener «un presidente con el que podremos enojarnos y amargarnos, pedirle más, exigirle más, como él mismo dijo, si no cumple con lo que prometió».
No cabe duda que al nuevo Gobierno del Frente de Todos le espera un trabajo titánico para recomponer la economía y que será muy difícil dar primeros pasos en la dirección contraria al neoliberalismo. No hay que olvidar que América Latina está bajo una mirada permanente de Washington, cuyos líderes siguen implementando la consigna elaborada por la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, que consiste en «crear nuevos mecanismos para reprender a aquellos países que se apartan del camino democrático». En otras palabras, a los que empiezan a renegar del neoliberalismo. Venezuela es la víctima del ojo que todo lo ve del Big Brother.
Ya uno de los más incondicionales de Estados Unidos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró descontento con los resultados de las elecciones en Argentina al declarar que «Argentina eligió mal. No pienso a felicitar a Fernández. Argentina puede ser apartada del Mercosur». Bolsonaro expresó su mayor molestia por el retorno al poder de Cristina Fernández debido a su cercanía con Nicolás Maduro, Lula da Silva, Dilma Rousseff y Evo Morales.
Lo extraño que está pasando en Bolivia, el país de Evo Morales, es que mientras en Argentina, Chile y Ecuador su pueblo repudia al neoliberalismo, un gran sector de la población boliviana, la nación con mayor crecimiento económico en la región, quiere variar el proceso y retornar al neoliberalismo.
Durante las recientes elecciones presidenciales Evo Morales obtuvo el 47,07% de los votos, quedándose Carlos Mesa en el segundo lugar con el 36,51%. Inmediatamente desde Washington el servidor incondicional de EEUU, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró no reconocer la victoria de Evo Morales, como si la OEA estuviera por encima de la Constitución de Bolivia.
La Coordinadora Nacional de la Democracia que incluye opositores de la derecha, centroizquierda, comités procívicos, comités militares y comités de policías retirados declaró desde el anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al ganador Evo Morales, el inicio del paro nacional, marchas de protesta para crear estado de crisis total acompañado por la violencia.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ya señaló a Carlos Sánchez Berzain y al millonario boliviano Branko Marinkovic como los promotores y financistas de la violencia en el país. Carlos Sánchez Berzain, exministro de Gobierno y de Defensa en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, reside en EEUU y recientemente publicó el libro Castrochavismo: crimen organizado en las Américas. Branko Marinkovic, de origen montenegrino, es prófugo de la justicia boliviana por organizar y financiar entre 2006 y 2008 una banda armada terrorista para lucha por la secesión de la Media Luna de Bolivia, una zona ubicada en el oriente del país con abundantes yacimientos de hidrocarburos integrada por los Departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando.
Los 30 auditores de la OEA que ya están en Bolivia difícilmente van a apoyar los resultados de la votación. Evo Morales, por su acercamiento a Rusia y su política independiente, está irritando a Washington desde hace mucho tiempo. Entonces, el futuro de Bolivia está en manos de su pueblo. Mientras, miles de indígenas campesinos, mineros y el grueso de la Confederación Obrera de Bolivia (COB) llegaron a la capital y salieron a las calles para defender los resultados de la elección y amenazan a los opositores al servicio de EEUU con el «uso de dinamita que es histórico y democrático».
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK