MUNDO
El fracaso del modelo neoliberal: ¿Es el fin de la globalización? (segunda parte)
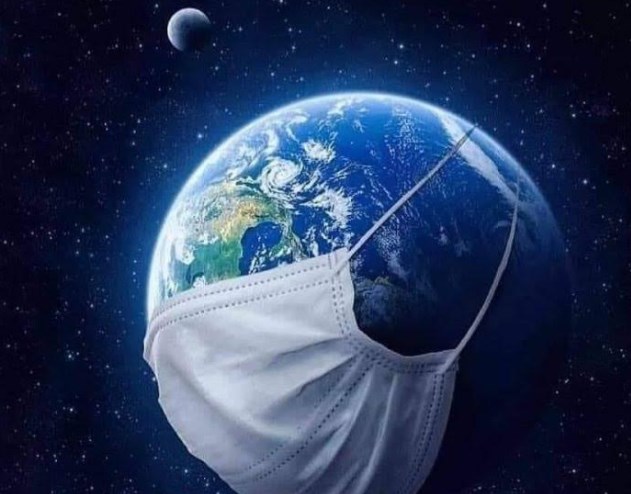
Opinión, por Alberto Gómez //
El modelo económico del neoliberalismo global en realidad sólo benefició a las economías más poderosas; basado en el libre mercado, abrió la posibilidad de expandirse hacia los mercados de otras latitudes y culturas que lo adoptaron con la esperanza de que sería la mejor solución a las crecientes desigualdades sociales (¿?).
La promoción y firma de tratados comerciales multilaterales entre los países de economías más avanzadas y las naciones de economías emergentes, propiciaron la creación de organismos internacionales como la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 1995, con la intención de formalizar y regular el intercambio comercial entre los miembros; esto fue una poderosa herramienta para continuar diseminando la ideología económica de que la conformación de un mercado global sería lo más adecuado para distribuir mejor las riquezas al tener la posibilidad de vender productos y servicios en mercados extranjeros, lo que traería consigo el aumento de actividades en todos los sectores productivos y crecimiento de sus capacidades, más empleos, mayor demanda de mano de obra calificada, sueldos mejores pagados, mayor integración científica-tecnológica, mayores accesos de la población a la educación profesionalizante o superior…; muchos supuestos beneficios deseables de alcanzar, lo que aceleró el proceso de la globalización al estrecharse los vínculos económicos de unos países con otros, no sólo en el ámbito comercial, sino a raíz de ello sobrevino una mayor movilidad e intercambio cultural, educativo, político-ideológico, capital humano y financiero.
Algunas de las consecuencias de la globalización -entre muchas- han sido los devastadores impactos globales que tuvo la grave crisis económico-financiera del 2008, originada en los Estados Unidos por entidades privadas –con nombre y apellido- y que aún una década después no han sido superados (la economía estadounidense como mejor ejemplo), y que fue la antesala de lo que ahora se está manifestando abiertamente: la más grave crisis económica nunca antes vista desde la sufrida por el imperio romano en el siglo III, lo que marcó el inicio del fin de su hegemonía transcontinental de la época.
En la Edad Contemporánea, las cíclicas crisis económicas en el hemisferio occidental se han suscitado debido conflictos político-bélicos (guerras) principalmente, como la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Los costos que las guerras generan impactan duramente en las economías de los países involucrados, sobre todo de los vencidos o las naciones más débiles.
En el contexto de conflictos internacionales, es posible distinguir –incluso afirmar- que la Tercera Guerra Mundial se está sucediendo ya, con la diferencia de que comenzó no siendo bélica, sino económico-financiera. La confrontación comercial de China con los Estados Unidos y sus aliados está siendo el nuevo escenario de tal guerra; la globalización ocasiona que, aunque se trate de dos naciones en una abierta lucha por el poder mundial, los impactos socio-económicos se manifiestan en muchos otros países con los que ambas naciones tienen tratados comerciales o intereses geopolíticos. A pesar de los intentos y provocaciones de ambos bandos y de quienes esperan ansiosos nuevas guerras -no necesariamente los gobiernos de estos países- no se ha llegado a un enfrentamiento armado multinacional, afortunadamente para la humanidad y desafortunadamente para los provocadores, como el actual primer ministro israelí.
En estos tiempos de pandemia, con los cierres obligados de los sectores productivos –a excepción del primario- es posible distinguir algunos factores que están generando las condiciones para un verdadero cataclismo económico: la globalización de los mercados de bienes y servicios, cuya interdependencia representa una problemática mucho más profunda que los supuestos beneficios que la promovieron; la franca guerra comercial entre Estados Unidos y China -con su hegemonía en ascenso- con todas las implicaciones que conlleva para los socios comerciales de ambas naciones.
La dolarización de las economías de un gran número de países alrededor del mundo, cuyos bancos centrales –y sus ciudadanos- siguen utilizando la moneda estadounidense como divisa de reserva, cuya caída es inminente –a menos de que algo extraordinario suceda, como una guerra armada, por ejemplo- debido al enorme endeudamiento de su gobierno (más de 27 billones de dólares), y a la desconfianza mundial en la otrora potencia hegemónica mundial, cuyos graves y profundos problemas socio-demográfico-políticos se han evidenciado en forma de masivas protestas en un gran número de ciudades a lo largo y ancho de su territorio, azuzadas por intereses particulares que pretenden desestabilizar al gobierno y sociedad para “resetear” –reiniciar- el moribundo sistema económico prevaleciente, lo que provocará una estrepitosa caída económica de quienes siguieron el modelo del “sueño americano”, un ideal enraizado en prácticamente todos los países occidentalizados y envueltos en la red de la globalización, que parecía ser el escalón final para alcanzar ese sueño, pero que realmente fue la trampa que cambiará las reglas de juego económico mundial.
Es vital estar prevenidos y prepararse para lo que viene: la desglobalización.






