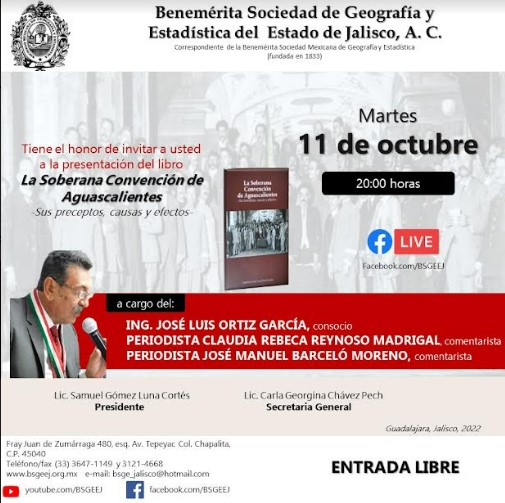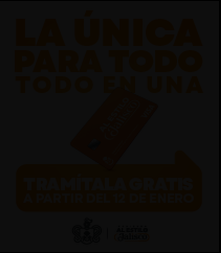OPINIÓN
En política, del amor al odio, ni medio paso: El discurso de choque de Lilly Téllez en el Senado

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En días recientes se ha discutido mucho a nivel nacional, el asunto de que las fuerzas armadas federales, estén autorizadas hasta el año 2028, para coadyuvar en labores de seguridad pública en toda la república. Presentada la iniciativa por una diputada priista, se avaló por la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, y como a esa iniciativa la respaldó el partido en el poder (Morena y sus aliados, PT y PVEM), sin mayores dificultades se logró la votación calificada (dos tercios de los diputados asistentes) para aprobar toda reforma constitucional, pasando al Senado para su debate y refrendo semejante al de la Colegisladora.
Ya en la Cámaras Alta (la de Senadores) tras acalorada sesión de las dos Comisiones (Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda), que dictaminaron, sobre la minuta recibida de los diputados, ser favorables a la propuesta. Pasó al Pleno para ser discutida y votada; pero en el debate, presintió el líder de los morenistas y de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) senatorial, el zacatecano Ricardo Monreal, que les faltaría uno o dos sufragios para lograr la mayoría calificada (85 votos), con espectacular viraje parlamentario y sin votación, se regresó a Comisiones la minuta aprobada en la Cámara de Origen. Esto ante incoherente efervescencia de la oposición (especialmente del PAN, el PRD y MC), pues unos festejaban radiantes haber evitado la aprobación, mientras que otros, sin dejar de mostrar recatada satisfacción, advertían la estrategia del partido en el poder.
Por una semana participaron, reconstruyendo la minuta de la Cámara de Diputados, muchos senadores de todos los partidos, incluyendo ese espectro que surgió no hace mucho y que se autodenominó “grupo plural”, en el cual destaca Germán Martínez, el expanista que rescató Andrés Manuel López Obrador (ya lo había apoyado para ser candidato a senador por Morena) cuando lo hizo director del IMSS, cargo al cual renunció, regresando a su escaño senatorial. En nota difundida por Ricardo Monreal, comunicó que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien le manifestó el acuerdo del Ejecutivo a las modificaciones de la iniciativa.
Así llegó el franciscano 4 de octubre, en que el Pleno del Senado definiría tan delicada reforma. En esta sesión fue notoria la participación de muchos oradores, en pro y en contra, despuntando dos principios y un par de actitudes: en el primer tema, vimos como la Cámara Alta tiene políticos con calidad oratoria e ideas proporcionadas, adecuadas a la ocasión y el asunto que trataban: por la oposición, es destacable el sonorense Damián Zepeda, exlíder panista; los oradores de MC, estuvieron a bajo nivel, y en cuanto a los priistas, Silvana Bretones fue convincente, y, Beatriz Paredes, con gran experiencia y estilo; por los morenistas, sobresalió la categoría de su coordinador Ricardo Monreal. El segundo aspecto: que mal se vieron muchos miembros de esta Cámara, especialmente los que siempre lanzan sapos y alimañas verbales (Lily Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez) acusando sin pruebas, pero más que hablando, despotricando contra lo que huela a Cuatro T y López Obrador.
En este lamentable papel, los blanquiazules en general, pero Lily Téllez en particular, se llevaron la tarde, reduciendo a la vulgaridad sus intervenciones. No se crea que los ataques se debían a compra de votos o apoyos oficiales, amagos u otro tipo de presiones supuestas, no, el meollo del hablar de esta señora, son los insultos, mofas, denuestos e insolencias; y todo con actitud de actriz en show.
Al hacer uso de la palabra, su saludo la cataloga: “Buenas tardes -y con ademán hacia su izquierda- bola de corruptos”, que remacha con “Buenas tardes, ceros a la izquierda”. Luego etiquetó a los morenistas: “personas malas, de mala entraña”; con motivo de la creación de la Guardia Nacional (GN), toca a los secretarios de Seguridad Federal, (Alfonso Durazo -su amigo que la recomendó para candidata- y Rosa Icela Rodríguez, la actual Secretaria) tildándolos de “mascotas” y fingidores que ni para “decoración” servían al Ejército.
La GN afirma, es un “fracaso personal del Presidente” porque el pueblo no lo ha apoyado en ese organismo. Señala que Amlo ha llenado de dinero, “cash, de lana” a la elite militar, que ahora está enriquecida, mientras al soldado raso lo traen de albañil, en retenes como abre cajuelas de coches de familias, persiguiendo a migrantes.
Téllez enfatizó: AMLO desaprecia a tal grado a los soldados, “que permite que los insulten, les digan groserías, los apedreen, los correteen” y salgan corriendo cuando se enfrentan a los criminales (¡!). Luego, dándose teatral golpe de pecho, proclama que son “nuestros soldados” no de la Cuatro T. Enseguida, sentenció: Morena no puede luchar contra el crimen organizado, porque es parte de ese crimen.
Prosiguiendo con su flamígero discurso, aduce que los muertos que van en el sexenio, son culpa del primer mandatario, y éste busca zafarse de ese cargo para que se adjudique al ejército, por lo cual la lenguaraz senadora califica al tabasqueño de “perverso presidente”. También dijo que militariza al país, no para dar seguridad pública, sino para intimidar al pueblo para las elecciones presidenciales, y entonces “el presidente pisa la elite militar de hojalata para beneficiar a su corcholata”. Ya desbocada, agrega: el Secretario de la Defensa, “habla como chairo”, hace política y viola la ley; en eso pidió el uso de la palabra el senador Napoleón Gómez Urrutia, para enunciar una pregunta, la señora Téllez no acepta con gritos que remata con ofensivo “¡sentado y callado, y espere sus croquetas! Como los senadores panistas aplaudían a rabiar a su adalid en la tribuna, la simple lectora de noticias (en agosto de 2014, luego de que Krause, Ciro Gómez Leyva, Pablo Hiriart y otros alabaron las “reformas estructurales” que realizaba Enrique Peña Nieto, ella atinó en formular la siguiente pregunta: «Pero, Sr. Presidente, ¿cómo fue usted tan, pero tan valiente para lograr esto?»), redoblaba sus frases incendiarias y exponía a sus oyentes: como se iban a sentir cuando los militares asesinen estudiantes, repriman manifestaciones, violen a sus hijas, a las mujeres indígenas, a sus madres, hermanas y esposas. A un reclamo de una senadora, voltea colérica, y le lanza la frase: “tú vas a andar llorando, cuando a tu hija la golpeen los militares”, y así le ripostó a otra senadora, pero peor porque ya no será legisladora y no tendrá a quien recurrir, y “el ejército los irá a aplastar”.
Para concluir esta dramatización lilitellezca, a los miembros de MORENA les dijo, “que no iban a votar como perros por huesos y croquetas”, sino que votarían como “hienas, a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca”, recomendándoles que den sus medicinas a Amlo, para curar sus achaques, “porque lo quiero vivo, vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un Estado Narco Militar”.
Por fin vino la votación de la nueva minuta y de esa manera se vio cumplida la tarea del Secretario de Gobernación y el Coordinador morenista en el senado: con el voto de su partido, sus aliados y la mayoría de los legisladores del PRI, más dos del Partido de la Revolución Democrática, se aprobó la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en el país. Fueron 87 sufragios a favor, contra 40 del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Es de hacer notar que se introdujo la etiquetación de recursos para fortalecer Policías estatales y municipales desde el año venidero, creándose una comisión bicameral para la estimación y seguimiento de las actividades de las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad pública, exigiendo aplicar criterios objetivos con indicadores cuantificables y verificables, así como imponiendo la obligación de comparecer los miembros del Gabinete de seguridad y la entrega de información semestral. Un buen avance sin lugar a dudas.
Pero de todo lo sucedido en el Senado y la conducta de sus integrantes, advienen populares expresiones, como: “del amor al odio solo hay un paso”, así como la de “amor y aborrecimiento no quitan conocimiento”.
El amor es un sentimiento sublime que caracteriza al ser humano. Toda persona tiene a otra o muchas gentes, para quien desea abundancia de bienes. En la humanidad, practicar el amor al prójimo es una regla suprema. Pero debemos admitir que existen motivos por el cual ese noble afecto se deteriora, llegando en su caminar adverso, al desinterés y a medio paso, a lo peor, odiar.
La antipatía y aborrecimiento hacia algo, o hacia alguien, a quien se le desea lo más negativo, es el odio. Comúnmente, suele asociarse con alteraciones del ánimo, generadas por la aversión, la ira, el coraje, la angustia o los errores.
La sabiduría popular ha incorporado esos dos conceptos para darnos lecciones valiosas a base de locuciones coloquiales, he aquí algunas: Del amor al odio, solo media un paso. Amor con amor se paga. Amor que vale, el del padre (o madre) que lo demás al aire. De mil amores. Donde hay amor, hay dolor. Amor primero no es olvidadero. Amor de suegra y nuera, de dientes para afuera. Para el amor y la muerte no hay cosa fuerte. Por amor de Dios. Amor no correspondido, amor perdido. Amor y paz.
Los intelectuales, políticos y celebridades, han legado excelentes frases sobre el tema: la poetisa estadounidense Ella Wilcox, (1850-1919) escribió: El amor enciende más el fuego que el odio extingue. Su compatriota, el enorme luchador pro derechos civiles, Martin Luther King (1929-1968) subrayó: “El odio paraliza la vida, el amor la libera. El odio confunde la vida, el amor la armoniza. El odio oscurece la vida, el amor la ilumina”. Lo cual coincide con el pensamiento del colosal Mahatma Gandhi (India,1869-1948): “El odio siempre mata, el amor nunca muere”.
“Allí donde la amistad se estrella sale a veces triunfante el odio” declaró una vez el novelista inglés Charles Dickens (1812-1870). Al respecto debemos tener presente lo que describe la antropóloga neoyorkina (1945) Helen Elizabeth Fisher: “el amor y el odio tienen mucho en común. Cuando odiamos, concentramos nuestra atención tanto como cuando amamos. Cuando amamos o cuando odiamos, nos obsesiona pensar en ello. Tenemos una gran cantidad de energía, nos cuesta comer y nos cuesta dormir”.
Acumular amor significa suerte, acumular odio significa calamidad, nos enseña el muy leído autor de El Alquimista, Paulo Coelho de Souza (1947). Pero el amor tiene que ser más fuerte que el odio, de lo contrario no habrá futuro para nosotros, conforme la norteamericana Kristin Hannah (1967). De allí que su paisano, el ameritado siquiatra Brian Weiss (1944) considere: Si logramos abandonar una relación con amor, empatía y compasión, sin deseo alguno de venganza, sin miedo y sin odio, lograremos pasar página.
Alcanzar esa meta, no se puede, padeciendo políticos, que como Téllez y German Martínez, son saltimbanquis y simuladores, hablan a base de injurias, diatribas y farsas; la verdad es que, esa clase de Judas, deberían mandarlos al siquiatra o cuando menos no ser postulados por instituciones que dicen, luchan para servir al pueblo, pero que, al sostenerlos, traicionan al ciudadano, debilitan la democracia y desprestigian la política.