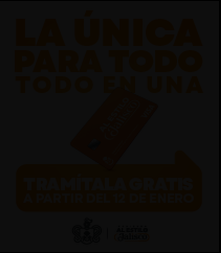MUNDO
La próxima década, tiempo de la patria grande en América Latina ¿renacerá el espíritu bolivariano?

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como “Lula” en todo el mundo, ha sido una hazaña, pues venció a la derecha radical entronizada en Brasil por el ultraderechista presidente saliente Jair Bolsonaro.
Este, de quien se decía que no reconocería los comicios a menos de que fuese el vencedor, finalmente no tuvo más recurso que admitir -aunque sea tácitamente- su descalabro y acudir al Tribunal Supremo brasileiro para expresar que las elecciones han terminado, y que iniciaría el período de entrega de la administración. En su tozudez, fiel a su reconocida ideología neonazi, no mencionó la palabra “derrota”, ni a su adversario victorioso, Lula.
Como el cuatrienio fascista que afortunadamente concluye, fortaleció su presencia nacional a base de imponer desfiguros y abusos (como ejemplo elocuente está la persecución que la derecha desató contra el hoy presidente electo, quien entonces fue encarcelado e inhabilitado para el proceso electoral pasado, motivo que permitió irrumpiera el radical Bolsonaro), hoy la sociedad brasileira está polarizada, y los seguidores rabiosos del régimen reaccionario, bloquean carreteras, acusan que hubo fraude electoral y hasta piden la intervención militar para evitar que arribe al poder el candidato triunfante.
Por fortuna el todavía vicepresidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourao, declaró el miércoles dos reciente, no compartir que hubo fraude en las pasadas elecciones, aunque considera que «uno de los jugadores», en clara alusión al electo presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva, no debió de haber participado. Luego manifiesta: «Nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería de haber jugado. Si estuvimos de acuerdo no hay nada que reclamar. A partir de ahí no tiene sentido llorar más, perdimos el juego». (entrevista para el diario ‘O Globo’ del 3-nov.22).
El liberal español, Juan Carlos Monedero, al respecto, apuntó: “Qué hermoso que un pueblo no haya creído a los mentirosos y haya vuelto a nombrar Presidente a Lula…Qué difícil es ganar unas elecciones cuando tienes al aparato del Estado en contra”. (Sin Embargo, 1 nov.2022).
El primer jefe de Estado que dialogó presencialmente con Lula, fue su vecino argentino Alberto Fernández, quien twitteó: “Felicitaciones Lula. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos”. (Infobae, 31 oct. 2022).
Luego se sumó Andrés Manuel López Obrador, quien telefónicamente felicitó al popularísimo Lula -a quien le mandó un abrazo, y mencionó como mi hermano, mi compañero, mi amigo- y lo invitó a visitar México, con motivo de la reunión de países de la vertiente del océano Pacífico, a celebrase este mes de noviembre. Escribió en redes sociales el mandatario azteca: «Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo». Con buen humor, el ganador de los comicios presidenciales brasileños, le aclaró a su colega mexicano que su país no era de la zona del Pacífico, al igual que Argentina, a lo que sonriente le contestó Amlo: “Pero yo los invito”, y así, afirmando que Brasil ama a México y viceversa, quedó potencialmente acordada la reunión de los tres grandes representantes de la Patria Grande, es decir de Latinoamérica.
La idea de la unión latinoamericana surgió como un concepto posterior a la Independencia de los países de Latinoamérica, y en cada una de las naciones que la componen, ha palpitado la idea de que quienes provenimos de un tronco común, lo latino, que implica el habla castellana, portuguesa y francesa, debemos marchar hombro con hombro.
La denominación de Patria Grande, se acuñó durante el siglo XIX pero se hizo frecuente años después, para referirse a la pertenencia común de los pueblos americanos, ante un deseable concierto político del subcontinente. El término, que sirve en 1922 de título a la obra del bonaerense Manuel Ugarte (1878-1951), está intrínsecamente ligado a otros como el de “unidad hispanoamericana” y a las citas de Simón Bolívar, José de San Martín y José Gervasio Artigas, en América del sur; de Cesar Sandino en Centroamérica, así como del jalisciense Francisco Severo Maldonado y varios líderes mexicanos de aquel tiempo en nuestro país.
La Patria Grande, nuestra Latinoamérica (concepto que va más allá del muy difundido de Iberoamérica, y mejora con mucho al conocido de Hispanoamérica) requiere unión, y el surgimiento de líderes que la entienden, permiten atisbar que estamos en las vísperas de esa coordinación. El enorme cubano, Alejo Carpentier, sostenía que “En América Latina, lo maravilloso se encuentra en vuelta de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades… En nuestra naturaleza… Y también en nuestra historia.” Y no le faltaba razón.
En Colombia, Gustavo Petro dio un giro al conservadurismo que había gobernado y a partir de su advenimiento al poder, fortaleció la idea de unión latinoamericana. Al primer día de su gestión, se reunió con su homólogo chileno, Gabriel Boric, y altos cargos de otros gobiernos para emprender la senda de pacto latinoamericano que prometió al pronunciar su discurso de investidura, exhortó a trabajar juntos para tal fin. Tras la junta con su colega andino, “habló de relanzar la Comunidad Andina y fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”. (DW, actualidad americalatina, 8-8-22).
A los anteriores mandatarios de ideas avanzadas, también podemos agregar al peruano Pedro Castillo Terrones, desde julio del año pasado mandamás de su tierra. Cuando asistió a la ciudad de México, con motivo de una asamblea de la Celac, “llamó a la más grande unidad e integración de los pueblos de América Latina y el Caribe”. Y allí, en su participación de esa VI Cumbre de la Celac en el Palacio Nacional de México, enfatizó: «Es necesario entender que unidos lograremos todo, desunidos nada». (Andina, agencia peruana de noticias, 18- sept.2021).
Por su parte, Amlo, expresó, con motivo de ceremonias en memoria de Simón Bolívar, realizadas en el Castillo de Chapultepec en julio del año pasado, que era el momento de los países de América Latina y del Caribe para construir un nuevo tipo de integración regional y a sostener otra relación con Estados Unidos. “La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades”. Esta proposición, la revalidó cuando visitó Guatemala, en junio de este año, al hacer un llamado a la integración económica de América Latina, “en donde ningún país, independientemente de su ideología, sea excluido de los acuerdos”.
«Este continente debe avanzar, toda América, hacia una integración económica y comercial sin exclusiones al margen de diferencia ideológicas y en pie de igualdad entre nuestras naciones», y concluyó: “Que nadie excluya a nadie. Ya basta de las hegemonías, ya basta de las políticas que se han impuesto por más de dos siglos en nuestra América. Necesitamos la unidad, necesitamos el respeto de todos los países».
Así pues, están puestas las condiciones para que la década venidera, se cristalice la visión de nuestros próceres, los que soñaron con una Latinoamérica integral, y nuestra época, sea verdaderamente y por fin, el tiempo de la Patria Grande.