OPINIÓN
Lecciones post Covid: Aprender a aprendernos
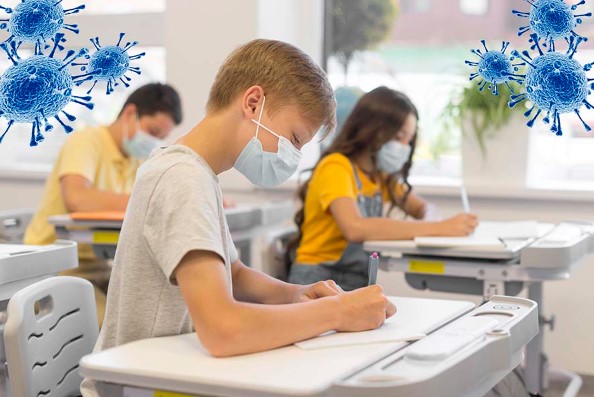
Educación, por Isabel Venegas //
Tras la pandemia por Covid, muchos de nosotros hemos desarrollado una capacidad de observación a los detalles, nos hemos vuelto más críticos o más escépticos, pero igual observadores de lo que los signos de los tiempos nos quieren decir.
Ahora somos los educadores, los padres de familia y hasta los mismos alumnos los que saben que algo raro está pasando, y es que hay fenómenos que llaman la atención por su frecuencia o por su trascendencia, por ejemplo, las nuevas formas de desenvolverse entre los estudiantes tras el confinamiento: Alumnos que se sienten tristes sin identificar una razón concreta, que están mucho más ansiosos, deprimidos o irritables. Niños, niñas y jóvenes que no ven un panorama alentador, o que sienten demasiada angustia al escuchar noticias adversas.
Cierto es que, algunas de las secuelas que la pandemia dejó en el aspecto físico, se han podido tratar a través de clínicas para terapia pulmonar y respiratoria, pero en el caso del manejo de la salud mental poco se ha podido hacer, ya sea por una cultura que desdeña lo que eso implica, o por la poca capacidad del sector público para atender tanta demanda.
Ahora podemos ver que entre los estudiantes se incrementó el agotamiento y el estrés pos-confinamiento; hay una cantidad de alumnos, e incluso profesores, que tienden a manifestar más cansancio por las mismas jornadas a las que ya estaban acostumbrados porque como ya sabemos, en el fondo todo lo físico tiene implicaciones psicológicas, y viceversa.
Desgraciadamente los estudios sociológicos requieren años de observación, análisis y tratamiento de datos que permitan llevar a conclusiones, así que solemos ir entre las investigaciones cortas, la observación y el empirismo, para atender a las enormes poblaciones de niños, niñas y jóvenes en las escuelas de todo el país.
Según la UNICEF: COVID-19 ha puesto en riesgo el bienestar de toda una generación. Incluso antes de la pandemia, demasiados niños, niñas y adolescentes llevaban la carga de las enfermedades mentales sin apoyo. En América Latina y el Caribe, se estima que el 15% de los niños, niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años (alrededor de 16 millones) viven con un trastorno mental diagnosticado. Eso es más alto que el promedio mundial de alrededor del 13 por ciento.
Lo interesante de todo esto es que, desde el lanzamiento del modelo por competencias y la incorporación de los modelos educativos emergentes, siempre se trató de educar para la incertidumbre a través de la autoestima, es decir, se pretendía fortalecer las herramientas con las cuales poder enfrentamos a situaciones de cambio o crisis, sabiéndose seguros y capaces de sí mismos.
En ese sentido, la evaluación del sistema educativo da una muy baja calificación, y es que tal vez veníamos manejando un modelo engañoso, una formación con trampa que nos hizo creer que nos estábamos preparando cuando en realidad no era así, o tal vez, no con el equilibrio con el que se debe entender nuestra compleja construcción social. Fueron muchos años, de decirle a nuestros niños ¡Tú todo lo puedes, campeón! Con que te lo propongas, ¡ya está! O ¡Lucha con fuerza, y todo lo que quieras será tuyo! Una programación que actuaba entre la falacia disfrazada de autoestima y una regulación que poco tenía que ver con la empatía o la capacidad de asombro ante la enorme fragilidad que tenemos como especie, sin menoscabo de la gran astucia que hemos desarrollado como raza.
Así fue que la autoestima se desbordó en egolatría. Una generación de “narcisistas”, donde ésta no pretende ser una definición peyorativa, sino más bien, un rasgo patológico que no encuentra el equilibrio entre la compresión y la sensibilidad. Tenemos comunidades enteras con tremendas dificultades para conectar con sus seres cercanos, porque solo saben identificar las necesidades propias, esto es, que emparejan cognitivamente con lo que el otro expresa, pero no logran ubicarlo de manera sensorial.
Muchos de nuestros jóvenes no se sienten comprendidos, pero intentan ser escuchados en un mundo que a veces no tiene un espacio o un tiempo para cada uno de ellos. Hoy tenemos un gran reto, una tarea revolucionaria: Recuperar el sentido del equilibrio entre la fortaleza, el liderazgo y la autoestima; con la generosidad, la comprensión y la empatía.
Tenemos que verlo como parte de una nueva estrategia global, como una nueva ruta que implique la planeación de políticas educativas orientadas a la salud mental, a la recomposición de los lazos afectivos y la creación de vínculos sólidos que nos ayuden a enfrentar las futuras vicisitudes que la vida nos plantea en días ordinarios, y en extraordinarios, también.
Mi deseo es que, en estas fiestas los abrazos sigan siendo tan sanadores como siempre, que la conexión con los seres amados sea el medio para recuperar la paz mental, que la regulación de nuestras emociones nos permita transitar a relacionarnos de formas sanas y maduras, y que en el futuro sigamos reflexionando sobre la formación de las nuevas generaciones por la gran posibilidad que hemos tenido de aprender a aprendernos, y de vivir cada día con mayor plenitud, a pesar de la incertidumbre y la fragilidad.
¡Felices fiestas, a tod@s!
E-mail: isa venegas@hotmail.com




