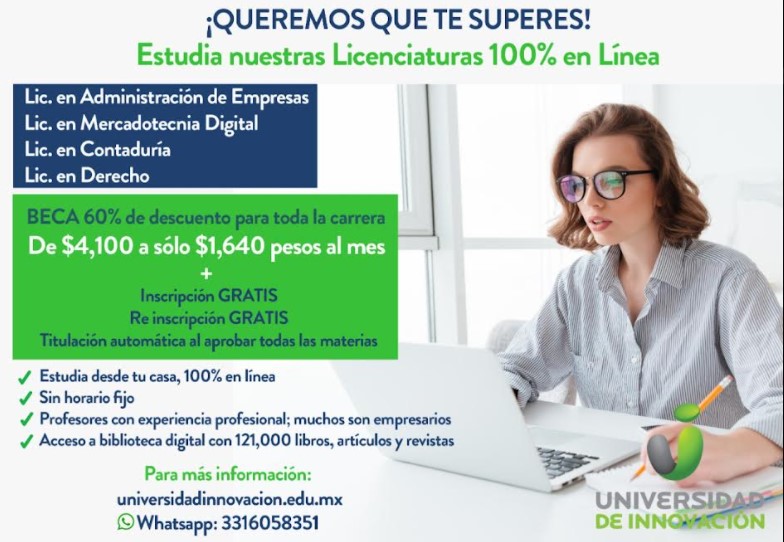OPINIÓN
La educación que queremos

Por Isabel Venegas Salazar //
Sigamos hablando de “evaluación educativa” porque lo que hemos dicho hasta este momento, queda claro que solo es el principio.
Decir que necesitamos mecanismos objetivos para medir el avance que contrasta con las metas planteadas, parece un argumento que nadie podría rechazar; lo que generó el tema de discusión fue que no debíamos quedarnos nada más en la estandarización, haría falta la parte subjetiva (aunque todavía no sepamos mucho de cómo hacerlo) más aún, antes de eso habremos de plantearnos: cómo es la escuela que queremos.
Es indispensable considerar los aspectos finos de cada espacio, del aula, de las condiciones en las que el profesor atiende a los alumnos, de los tiempos que le quedan para hacer más tareas, más estudios… o simplemente para relajarse y ser feliz, para luego contagiar a sus alumnos.
Hablar de escuelas de calidad, o de educación con calidad, nos adentra en temas mucho más complejos pero que justifica el porqué es necesario que sigamos hablando de perfeccionar la evaluación para orientar, corregir y enriquecer los ejercicios de cada día. No desestimar los errores que se han cometido en el pasado y tenerlos en consideración para no volverlo a hacer.
Comencemos pensando en cuántas veces hemos “importado” modelos educativos de otros países, que si bien es cierto allá son un éxito, no necesariamente lo tendrían que ser al implementarse en nuestro contexto geográfico. Finlandia es el país con el primer lugar en logros educativos, y no falta el político al que le parece buenísima idea implementar aquí esa forma de trabajar, aunque no haga las gestiones necesarias para que la economía de México y su clima se parezcan; por ejemplo, la población de Finlandia es casi la mitad de la que hay tan solo en el estado de Jalisco, en promedio, el invierno dura de 105 a 120 días en el archipiélago y 180 días en Laponia, significa que las regiones del sur están cubiertas por nieve entre 3 y 4 meses al año, y hay zonas al norte que lo están hasta 7 meses, además en cuanto a economía es uno de los diez países más ricos del mundo por renta per cápita.
¡Vaya!, no es la gana de no querer imitar al mejor, se trata más bien de tener la claridad de qué cosas son las que aplican, o porqué está funcionando un modelo allá, y cómo haríamos para que pudiera operar con las condiciones que tenemos acá.
He visto a los padres de familia buscar una “buena” escuela para sus hijos, y supongamos que por cualquiera de las razones, su búsqueda se delimita a la escuela pública. ¿Cómo podría saber cuál es la mejor? Es decir, no porque elija llevar a sus hijos a la educación que ofrece el estado, ésta debería quedar condicionada al plantel que se ubica a la vuelta de la casa.
Un padre de familia no suele llegar preguntando a la primaria o al preescolar si cuenta con ISO 9000, o si su modelo educativo se parece al de Finlandia o al de España, necesita más bien saber si su hijo va a aprender a leer, a escribir y a desarrollar habilidades para la vida; necesita sobre todo saber si su hijo va a ser feliz.
Debemos entonces dialogar sobre nuestra realidad, poner sobre la mesa con mucha mayor honestidad nuestra situación, para que a partir de ahí nos quede muy claro el criterio y el anhelo que se pretende en cada una de las aulas de la escuela mexicana. Mencionemos algunas de las premisas más plausibles:
-
La evaluación de los estudiantes necesita ser medida por criterios objetivos y más o menos estandarizados, de acuerdo con el nivel escolar y deben estar alineados de acuerdo con los planes y programas a nivel nacional.
-
La evaluación que acredita a los profesores frente a grupo, también requiere de un conjunto de elementos objetivos que lo califiquen para el ejercicio de la docencia. Estos criterios forman parte de un profesiograma, es decir, el perfil, parámetros e indicadores como mínimos requeridos para ingresar al servicio magisterial.
-
Un conjunto de elementos subjetivos deberá enriquecer la evaluación, a fin de dar consideración a la serie de circunstancias que se vive en cada uno de los espacios educativos. Debe formar parte de la discusión en las academias y colectivos docentes, y construir documentos sólidos para nutrir la investigación educativa, pero no para condicionar laboralmente a los docentes.
-
Los individuos capaces de hacer la evaluación subjetiva, son aquellos que “verdaderamente” se encuentran en contacto diario con la vida del aula; sin que hasta ahora hayamos planteado los criterios, los agentes y los juicios de valor que están en juego.
-
Los padres de familia deben tomar un rol mucho más activo en la calificación de la escuela, considerar el perfil de egreso del estudiante y los anhelos de la formación para la que se está trabajando; eso es importante para la objetividad, pero en el plano de la subjetividad el tutor simplemente sabe cuándo sus hijos disfrutan de ir a la escuela, o no.
Para bien y para mal, la brecha entre la escuela privada y la pública en México, es la más corta de toda Latinoamérica; para bien porque hace que las posibilidades de mejora arranquen de un piso más parejo, para mal, porque ha sido la escuela de paga la que ha bajado sus estándares de calidad en lugar de que la pública hubiese hecho una serie de correcciones.
Si queremos que nuestro país avance, y que sea la educación el arma real para la transformación profunda y permanente, debemos apoderarnos de las aulas, participar comprometidos como comunidad y dejar de pensar que “el gobierno” no nos da la escuela que merecemos, porque luego se nos vuelve en contra aquella máxima de que el pueblo tiene “el gobierno que se merece”; recuerda que todos nuestros gobernantes pasaron por lo menos, en algunos años de su vida, por un salón de clases.
Correo electrónico: isa_venegas@hotmail.com
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
JALISCO
El expediente que ocultan de Eli Castro

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS